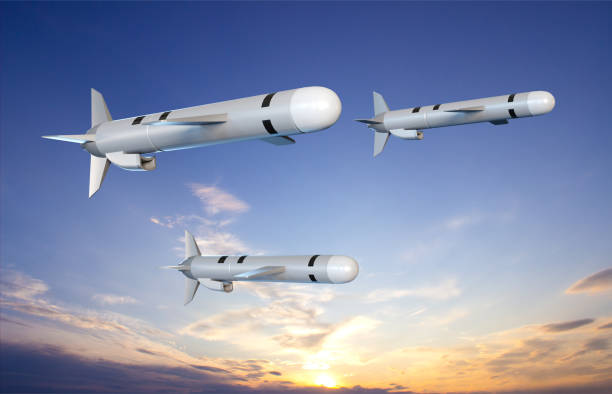La reciente «guerra de los 12 días» entre Israel e Irán, en el contexto de una serie de conflictos armados que están reconfigurando el mapa mundial, ha generado gran preocupación internacional. Autores como Gabriel Merino, en el sitio Tektónikos, han denominado esta situación como una «guerra mundial híbrida fragmentada». La tensión se intensifica especialmente por el riesgo nuclear, dado que Israel, que atacó, posee armas atómicas en teoría reservadas a los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sin embargo, Israel nunca ha respetado plenamente el derecho internacional en este aspecto.

Este escenario recuerda los episodios recientes, como en mayo pasado, cuando India y Pakistán volvieron a enfrentarse en la región disputada de Cachemira. Ambos países, que también han tenido varias guerras desde su independencia del Reino Unido (responsables en parte de los conflictos actuales por su legado caótico), poseen armas nucleares, incumpliendo las restricciones que teóricamente deberían aplicar a
El conflicto entre Rusia y Ucrania, que se puede entender mejor como una tensión entre la OTAN y Rusia, vuelve a poner sobre la mesa el tema nuclear. Rusia, que posee la mayor cantidad de armas nucleares en el mundo según SIPRI, y Ucrania, con varias centrales nucleares —incluida la infame Chernóbil—, enfrentan un escenario extremadamente peligroso, con riesgos de gato.
Este reordenamiento mundial, en el que Occidente declina y los países del Sur Global adquieren mayor desafío, especialmente los integrantes del BRICS, conlleva riesgos asociados a la posibilidad de uso de armas nucleares, lo que actúa como un reloj despertador ante las amenazas ap.
A diferencia de la Guerra Fría de la segunda mitad del siglo XX, en la que Estados Unidos y la Unión Soviética evitaron un enfrentamiento directo gracias a la disuasión nuclear —el equilibrio del terror—, hoy la situación es más compleja. Algunos ejemplos históricos de disuasión incluyen la cooperación nuclear entre Argentina y Brasil tras la recuperación de sus democracias en 1986, que implicó acuerdos de control mutuo.
Hacia 1968, en mitad de la Guerra Fría, se creó el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), que entró en vigor en 1970 con el objetivo de frenar la carrera armamentista nuclear, tras los horribles bombardeos de Hiroshima y Nagasaki en 1945 y los ensayos de otras potencias como China, Gran Bretaña y Francia. El tratado establece que solo las cinco potencias que habían realizado ensayos nucleares antes de 1967 —EE.UU., la URSS (hoy Rusia), Francia, Gran Bretaña y China— pueden poseer armas nucleares.
El NPT también contempla compromisos sobre la no transferencia de tecnología nuclear con multas militares, la inspección de programas a través de la OIEA, el uso pacífico de la energía nuclear y avances en negociaciones para reducir y eventualmente eliminar los arsenales nucleares, aunque este objetivo puede parecer ingenuo.
El tratado fue firmado por casi toda la comunidad internacional, incluyendo a Argentina, excepto India, Pakistán, Israel y Sudán del Sur. Corea del Norte firmó pero abandonó en 2003. Estados Unidos y Rusia, que concentran aproximadamente el 85% de las armas nucleares globales, son miembros del tratado y han firmado diversos acuerdos bilaterales de control, como los tratados START. Sin embargo, tras la escalada en Ucrania, Rusia anunció que se retiró
Respecto a Irán, se cuenta con el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) de 2015, mediante el cual negocia con los cinco miembros del CS, Alemania y la Unión Europea para limitar su programa de enriquecimiento de uranio. Sin embargo, tras ataques israelíes a instalaciones supervisadas por la OIEA, Teherán criticó a la agencia por parcialidad y suspendió su cooperación.
Por su parte, Israel, considerado un «maligno» a ojos de la prensa occidental, mantiene una política de ambigüedad deliberada: nunca ha confirmado ni negado tener armas nucleares, aunque todas las evidencias apuntan a que las posee, siendo el único.